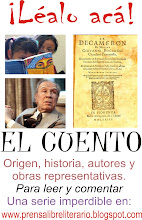Otros españoles del XIX
Juan Valera (1824-1905)
Nacido en la provincia de Córdoba, sus primeros años vividos en el campo le permitieron conocer muchos aspectos de la cultura popular, que supo aplicar luego de sus estudios de Filosofía y Derecho.
Diplomático en Nápoles, en Lisboa y en América entre otros lugares, ministro en 1858, el haber ejercido su cargo en diversos lugares del orbe le permitió llegar a un gran conocimiento de otras culturas y estimuló sus estudios del mundo antiguo y de las tradiciones literarias españolas. Llamado en su época “andaluz universal”, Valera encarna al escritor de gran amplitud cultural y temática, desde la poesía, el teatro, pero fundamentalmente reconocido por su novelística, y también como crítico literario. Un lugar especial ocupan sus cuentos, con los que se inició en la narrativa, con una temática entre fantástica y maravillosa, algunos apropiados para lectores adolescentes, otros inspirados en la sabiduría popular, humorísticos, y hasta versiones propias tomadas de la narrativa oriental.
Vaya como ejemplo una de sus miniaturas:
La Karaba
Había en la feria de Mairena un cobertizo formado con esteras viejas de esparto; la puerta tapada con no muy limpia cortina, y sobre la puerta un rótulo que decía con letras muy gordas:
“LA KARABA
Se ve por cuatro cuartos”
Atraídos por la curiosidad y pensando que iban a ver un animal rarísimo, traído del centro de África o de regiones o climas más remotos, hombres, mujeres y niños acudían a la tienda, pagaban la entrada a un gitano y entraban a ver la Karaba.
-¿Qué diantre de Karaba es ésta? –dijo enojado un campesino-. Ésta es una mula muy estropeada y muy vieja.
-Pues por eso es la Karaba –dijo el gitano-: porque araba y ya no ara.
De origen aristócrata, pero de ideas liberales, es considerado el iniciador de la novela psicológica en España, con su “Pepita Jiménez” (1874) (donde plantea la pasión amorosa frente a la vocación religiosa y la rivalidad entre padre e hijo), es su máxima creación y una de las cumbres de la novela española del siglo XIX. La constitución epistolar de buena parte de la novelística constituyó una novedad en la narrativa española.
Faltaba un año para la restauración monárquica (1875) con una España de economía atrasada, de industria incipiente, y que pronto perdería sus últimas colonias (1898); la crisis era casi permanente, los problemas regionales con vascos y catalanes se acentuaban, y en el nuevo siglo se despierta con un 30 por ciento de analfabetos.
Fue importante también su actuación como crítico y polemista literario, y se le reconoce su valoración de “Azul” de Rubén Darío, lo que le valió su difusión en España y América. Para el escritor y crítico mexicano Octavio Paz (1914-1998), Valera, junto con Menéndez y Pelayo, son el primer crítico literario de España.
Según un retrato del historiador Ángel Salcedo Ruiz (1859-1921): “…fue un tipo sui géneris, al que el cosmopolitismo de la vida y de la cultura no anuló nunca es españolismo y aún el andalucismo de su estirpe y patria (…) estudió el mundo, las ciencias y las letras del medio en que vivía, pero sintiéndose siempre andaluz; y en su andalucismo fino y gracioso se juntaban, como flores en artístico ramo, el cristiano viejo y el clásico gentil, el creyente y el escéptico, el hombre de mundo y el erudito. Cuentan los que le trataron que nada más atrayente y sugestivo, más instructivo, ameno y chispeante que su conversación. En sus escritos refléjase también esa singularidad excelsa de su carácter que lo hace profundamente original.”
Con una escritura de lenguaje culto, elegante y refinado, con humor e ironía expone con sutileza sus puntos de vista, que desarrolló principalmente en sus ensayos eruditos sobre filosofía y religión. Murió a los 78 años, luego de pasar en la ceguera el último tramo de su vida.
El Caballero de Azor se puede leer en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/valera/caballe.htm
El cocinero del arzobispo en:
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/valera/cocinero.htm
El doble sacrificio en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/valera/doble.htm
Ir al capítulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11/12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89