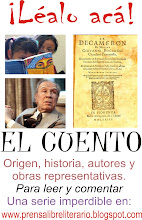Francisco Vázquez, estudioso del idioma y vecino de San Fernando, aceptó gentilmente colaborar con “Prensa Libre literario”, enviando unas “grageas idiomáticas”, que bien pueden servir para que empecemos a tratar mejor a nuestro idioma. (Hoy del 21 al 30)
21) Pronunciación de iniciales. Cuando se habla en castellano, las iniciales que designan a ciertas instituciones deben decirse igualmente en castellano: H.S.B.C. (hache-ese-be-ce) – E.S.P.N. (e-ese-pe-ene) – Eich-es-bi-si o i-es-pi-en se reservan exclusivamente para cuando uno está hablando en inglés. Jamás escuché a los locutores de la B.B.C., en sus programas en castellano para las naciones de habla hispana, transmitiendo desde el mismo riñón del mundo de habla inglesa, decir bi-bi-si, que reservan solamente para cuando hablan en inglés. Ciertos “moños” con que algunos “adornan” su elocución suelen ser de muy pocos quilates.
22) Artículo indeterminante. Al traducir del alemán al castellano a veces se hace preciso suprimir el artículo indeterminado, necesario, suponemos, en la lengua germana, pero inconveniente en ciertos casos en la nuestra. Veamos ejemplos tomados de la música clásica: “Eine Alpensinfonie” (Ricardo Strauss); mal traducido: “Una sinfonía alpina”; correcto: “Sinfonía alpina” – “Ein Heldenleben” (también de Strauss); mal traducido: “Una vida de héroe” ; correcto: “Vida de héroe” – “Ein deutsches Requiem” (Brahms); mal traducido: “Un réquiem alemán”; correcto: “Réquiem alemán”.
23) Clima – Tiempo: En castellano distinguimos clima de tiempo. La voz clima es más abarcadora y general: «El clima de la Argentina. El clima de España». Tiempo es más local y momentáneo: «Hoy tendremos buen tiempo. Se está descomponiendo el tiempo» Adefesios como «hoy tendremos buen clima, y se está descomponiendo el clima», son propios de las pésimas traducciones televisivas a las que, por desgracia, estamos acostumbrados.
24) Área: Área, en castellano, es de uso restringido, generalmente reducido al ámbito de la geometría o de la administración: El área del círculo, tal asunto es propio del área de su ministerio. En inglés, si nos atenemos a lo que se ve y oye en televisión, se aplica a troche y moche, lo que origina, en manos de los pésimos traductores que las empresas del ramo emplean para tan delicado menester, un uso abusivo: «Revisemos toda el área (sector); la inundación anegó el área (paraje); se inflamó esta área de su cuerpo (parte); no hallamos en el área al prófugo (lugar); no la vimos en ninguna área (sitio); el terremoto conmovió el área (comarca), etc.
La palabra área, en sí, es correcta. Lo que no es correcto, sino barbarismo (más precisamente, anglicismo), es el uso obsesivo del término, como vemos en las lamentables traducciones televisivas.
25) Relámpago – Trueno – Rayo: Nadie ignora que en castellano el relámpago es luz, el trueno ruido, y el rayo un disparo que puede destruir, herir o matar.
Vaya a saber por qué indescifrable alquimia, en las traducciones televisivas a menudo vemos que «fulano fue herido o alcanzado por un relámpago». Ninguna de las acepciones que da el diccionario, ni los usos y costumbres lingüísticos castellanos, abonan, ni han abonado jamás, semejante terminología. Lo que allí corresponde es rayo.
26) Tuteo generalizado. Las lenguas de las naciones civilizadas brindan al hablante, en su trato con el prójimo, generalmente dos tratamientos: el menos formal, que en castellano llamamos tuteo, y el más formal, que en nuestra lengua se expresa actualmente con el usted, y su plural, ustedes. Así ocurre en italiano, en alemán, en francés. Alguna vez oí a alguien decir que, al tener el inglés sólo el pronombre you tanto para la segunda persona del singular cuanto para la segunda del plural, carecía de ese doble tratamiento, lo que no es verdad: en dicha lengua se suple el doble juego de pronombres por otro uso: Quienes, empleando nuestra terminología, no se tutean, se dirigirán entre sí usando nombre y apellido, anteponiendo generalmente la voz señor, o señora, o un título o dignidad, y el apellido, o el nombre y el apellido. «Buenos días, señor Smith - Veo que ha llegado temprano, señora Martha Williams - Doctor Fox: ¿desea que le sirva más bebida?, etc.» Esta forma de hablarse equivale a nuestro tratamiento de usted. Si las partes se ponen de acuerdo y comienzan a prescindir de los títulos académicos y otras dignidades (doctor, profesor, coronel), y eliminan del mismo el apellido, y empiezan a llamarse por sólo el nombre de pila, o, aún mejor, por un sobrenombre, entonces se ha producido en ese caso lo que en español denominamos tuteo. Lo verá el lector a menudo en la televisión.
El doble tratamiento denota finura en la masa de los hablantes, y evolución cultural. Un único tratamiento, por el contrario, indica rudeza, da indicio de una cultura rudimentaria y poco evolucionada. Ese tuteo generalizado que, con buen éxito, por desgracia, pretende abrirse paso entre nosotros, iniciado hace años según mis sospechas en España, es grandemente perjudicial a nuestra cultura. Quita importantísimos matices a la lengua, empobrece sensiblemente el trato diario entre quienes hablamos el idioma castellano. Iguala lo que no debe igualarse.
27) El tuteo en la publicidad: He leído una anécdota muy graciosa: Un grupo de japonesas hacía turismo por Europa. Las conducía un guía que a fin de que no se le perdieran en la multitud, enarbolaba un banderín para que lo siguiesen. Tuvo el guía necesidad de ir al baño, y creyó aclarárselo a sus pupilas. Guardó el banderín; poco después se llevaba una descomunal sorpresa: Cual obedientes borreguitas, las japonesitas, en fila, ¡se le habían ido a meter en el baño de hombres!
Tiempo ha, consecuentemente con este conato de tuteo universal que se intenta en castellano, a un publicitario se le ocurrió tutear al público objeto de su reclamo, expediente impropio, ya que tal pregón va destinado a multitud de individuos que no tiene con el comerciante ninguna relación personal que lo justifique. Inmediatamente otros publicitarios se sintieron tocados por la “genialidad”, y lo imitaron (¿A qué pensar yo, si ya lo hizo otro por mí?); y ahí se fueron, dóciles, tras el banderín, como sumisos borreguitos, y hoy día casi no hay anuncio, incluso los oficiales, en que no se endilgue el vos aun al Cardenal Primado.(¡Fuerte personalidad la de nuestros propagandistas!).
28) Tropa: En castellano la voz tropa es un sustantivo colectivo que abarca a un número más o menos grande de individuos. Cuando se oye, por ejemplo, «desembarcaron 270.000 tropas», evidentemente se está confundiendo tropas con soldados.
29) Mal uso de la palabra Corte: El court inglés, traducido por corte en lugar de juzgado o tribunal, es sin duda anglicismo, a despecho de que la Academia pueda citar ocasionalmente en su diccionario la voz corte con esa significación.
Un argentino me podrá objetar; «¿Y nuestra “Corte Suprema de Justicia”?» Respondo: El anglicismo proviene de la fuente de nuestra Constitución Nacional: la Constitución norteamericana.
30) Mal uso de pronombres personales: El pronombre personal que precede a verbos suele ser innecesario en castellano; las desinencias que se aplican en la conjugación española indican, generalmente, por sí mismas, la persona de que se trata: amo, amas, ama, amamos amáis, aman. En el ejemplo anterior no cabe la menor duda de que el amo se refiere a yo, amáis, a vosotros, aman a ellos, etc. «Ella llegó a la casa, y entró. Ella veía las paredes sin cuadros, ella se sintió…» Así suelen traducir los malos traductores: Como en inglés nuestro recurso de la desinencia no se da, allí sí es indispensable indicar la persona mediante el pronombre. La traducción literal afea la elocución, y llega a tornarla intolerable.
No obstante empleamos en español a veces igualmente el pronombre en ciertos casos: a) Para dar más énfasis a la expresión: «¡él, justamente él vino a decirlo!». En el ejemplo anterior todos saben que el hablante se refiere a José; no obstante emplea el pronombre para dar más fuerza a su exclamación. -b) Para evitar, en ciertos y determinados casos, confusiones, cuando la desinencia, por sí, no aclara el sentido (se están refiriendo a Juan y María): «Hablaba demasiado». Dicho así, sin pronombre, no sabemos si quien hablaba demasiado es él o ella. Fuera de estos casos de excepción el castellano es parco en el uso de los pronombres (también el italiano); lo contrario constituye un galicismo o anglicismo cargante, insoportable.