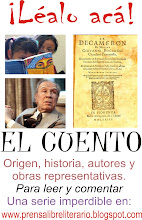|
| Chejov en 1901, a los 41 años. |
Chejov y el Teatro
En 1887 a causa de una debilitación de su salud (primeros síntomas de la tuberculosis que acabaría con su vida) Chéjov viajó hasta Ucrania. A su regreso se estrenó su obra “La Gaviota”, un éxito que interpretó la compañía del Teatro de Arte de Moscú, tras una primera presentación desastrosa en el teatro Alexandrinski de San Petersburgo un año antes.
Allí Chejov empezaría a ser reconocido, no sólo como escritor sino como un dramaturgo excepcional. Porque su escritura diferente iba a necesitar una nueva forma de vivir y representar el teatro, ésa que por entonces alumbraba con Stanislawski.
A los veinte años escribió su primera pieza, sin nombre ni trascendencia y luego siguió con alguna adaptación de sus cuentos y con una serie de piezas cómicas en un acto, como el monólogo “Sobre los perjuicios del tabaco” (1886), y entre 1888 y 1892 comedias como “El oso”, “El pedido de mano”, “La boda” y “El jubileo”. Pero la obra que iba a marcar el sendero y mostraría la originalidad de su escritura fue “Ivanov”, con uno de sus clásicos personajes (“pusilánimes e infelices”, como diría Marc Slonim). Iván Ivánovich Ivánov, un nombre común en Rusia, que pone el énfasis en su mediocridad y futilidad, y lo convierte en un fiel retrato de sus contemporáneos. Es el crítico Marc Slonim quien resalta que allí “Chejov utilizó varios recursos modernos, como intervalos, pausas y detalles significativos en vez de las descripciones naturalistas, un tono lírico en la conversación, una estructura no racional del diálogo y situaciones presentadas como revelaciones psicológicas”. La obra tuvo cierto éxito en las representaciones tradicionales, claro que hasta la aparición del Teatro de Arte de Moscú, en 1904, no se tuvo la real dimensión de su valor.
“La gaviota” (1896), “Tío Vania” (1899), “Las tres hermanas” (1901) y “El jardín de los cerezos” (1904), todas en cuatro actos, serían la culminación de su producción teatral.
Pero cuando en 1896 se presenta “La gaviota” en el teatro Alexandrinski de San Petersburgo, su fracaso hizo que Chejov, no sólo huyera del teatro, sino que se recluyera: “Jamás volveré a escribir piezas o tratar de representarlas, ni aunque llegare a vivir setecientos años”, le escribiría al director Nemirovich Danchenko. Justamente él fue quien convenció a Stanislavski de que sería la obra más apropiada para ese nuevo emprendimiento artístico que habían creado, basado en la naturalidad del actor para expresar de manera adecuada las tribulaciones y los sentimientos, propios de los personajes de Chéjov.
Solamente la amplitud mental y el genio creador de esos tres revolucionarios del teatro permitieron que las cuatro obras mencionadas se abrieran un camino que hasta hoy representa una de las cumbres del teatro universal. El actor que expresa los sentimientos de los personajes a través de sus propias vivencias, la preocupación por la escenografía y el ensayo, la naturalidad interpretativa, la búsqueda del detalle. Stanislavki recuerda una crítica de Chejov como la lección que él mismo trataba de darle a sus actores: “Sí, magnífica interpretación –diría el escritor-, pero le faltan agujeros en los zapatos y pantalones a cuadros”.
La presentación de las obras, una tras otra, fueron un éxito descomunal. En 1901 Chejov contrajo matrimonio con Olga Leonárdovna Knipper, una actriz que había actuado en sus obras, y a la que pudo ver actuar (ya que el no se podía trasladar a Moscú) cuando la compañía realizó una gira por Yalta, para que él pudiera ver su creación.
A su muerte, la más popular de sus obras era “El jardín de los cerezos”, el drama que, como ninguno, representaba las expectativas e inquietudes en momentos en que fermentaba aquella revolución fallida de 1905.
La obra de teatro la gaviota, puede leerse en: http://www.sprensalibre.com.ar/index.php?id=3876
Ir al capítulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11/12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84