I
-Será mi fiesta de
despedida.
-¿Despedida de qué, tía Bienvenida?
-De la sociedad, de la vida.
-No pensarás suicidarte...
-¿Suicidarme? ¿A qué gastar en veneno, o en
pólvora? A mi edad, la muerte viene de balde.
La Tía Bienvenida había llegado a la
conclusión de que había ya vivido lo suficiente. Los años le pesaban; sus
relaciones con la sociedad de aquella villa habitada por gente de alto copete,
habían raleado. Sus viejos amigos, o habían muerto, o se hallaban impedidos. Estaban
también los que habían cortado relaciones a causa de lo intratable que en
ocasiones y con cierta gente que no era de su agrado, mi bendita tía se
mostraba.
-Me gastaré unos cuantos doblones en un
banquete y fiesta. No te amurries, sobrino, no quedarás en la estacada: Tengo
resto.
Referíase doña Bienvenida, viuda y sin
hijos, a que yo estaba designado por ella su heredero universal en un
testamento ológrafo.
-Habrá viandas y bebida de calidad, y una
orquesta.
Se puso, sin más, a disponer lo necesario
para aquel festín con que, según decía, la anciana dama se quería despedir del
mundo.
II
Me encomendó encargar la impresión de las tarjetas de
convite; contraté la tarea con la mejor imprenta del lugar: se emplearía papel de
culebrilla ahuesado, y se utilizaría letra cortesana de molde. Ella firmaría al
pie con su letra bastarda clara, firme aún, de caracteres añejos propios de
alumna de colegio de ursulinas. Se enviarían a las principales familias de la
villa, dignidades eclesiásticas, figuras políticas. Con todos ella había tenido
trato en épocas de mayor lustre de su casa; desde hacía unos años, al paso que
la edad la había ido agobiando, esas relaciones se habían enfriado y reducido a
la mínima expresión.
Se compraron bebidas de marca; se contrató
en la mejor cocina de la comarca la provisión de las viandas. La pobre había
dado un valiente pellizco a su bolsa.
III
Arribó el gran día. En
la casona ancestral, antañona y de una moderada elegancia, todo estaba apercibido:
las mesas, las viandas, las bebidas, los mozos y lacayos, las luminarias, la
orquesta.
Llegó la hora. Pero, ¡cosa extraña!, hasta
ese momento ningún convidado se había presentado en el lugar. ¿Era posible que
todos fuesen impuntuales? La cosa se fue agravando: Media hora después
continuaba sin llegar nadie, y al cumplirse la hora de espera, la situación no
había variado. Era, sin duda, un caso raro. ¡Ni siquiera el envío de alguna
excusa, la alegación de un impedimento, de un imprevisto por parte de alguien
que, al no poder, o no querer asistir, quería, por lo menos, no quedar mal!
No se presentó nadie; nadie se excusó. Mi
tía estaba desolada. La hora del convite había sido fijada para las ocho de la
noche; a las doce mi tía dio por concluido el no celebrado festín. ¿Era posible
semejante desaire? ¿Que la sociedad de la comarca en pleno le demostrase así su
desprecio? ¿Que ni siquiera una persona hubiese asistido, que ni una siquiera
se hubiese excusado? Repartió lo que pudo de vituallas y licores; su parte
tuvieron criados y músicos. Lo sobrante lo mandaría al día siguiente al
orfanato y al asilo de ancianos.¡Cuánto gasto para nada! Se despidió de mí, y
me fui a mi casa. A Emerenciana, la criada que vivía con ella y la atendía, le
dio licencia para que se recogiese.
Candil en mano, melancólica y contrariada,
comenzó a subir la escalera que la llevaba a su alcoba. Entró en ella; extendió
el candilero, colgó del garfio el candil de tres luces, y se dispuso a
despojarse para acostarse. Al abrir un cajón de la cómoda, descubrió, cuidadosamente
apiladas, todas las invitaciones: ¡Se había olvidado de enviarlas!
Francisco Vázquez





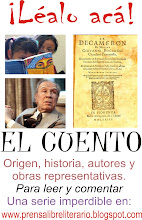

No hay comentarios:
Publicar un comentario