(Cuento del profesor sanfernadino Francisco Vázquez)
El profesor don
Nilamón paseaba pensativo por la costanera. A su izquierda, el pretil; abajo,
el río, silencioso, diligente. El profesor recordó un dicho: «Viejo es el viento, pero sigue soplando». Lo
modificó: «Viejo es el río, pero sigue
corriendo». Después de milenios continuaba sustentando sus peces, rozando
la cabellera de los ribereños sauces que lo saludan haciendo mesura con la
cabeza, bañando los juncos de sus costas. Allí pescaron y nadaron sus abuelos,
sus padres, él de niño...
La negativa lo tenía abrumado. ¡Con todo lo
que él la quería! «La diferencia de edad, don Nilamón, la diferencia de edad...»
Él nunca había pensado que esa diferencia de edades pudiese ser estorbo tan
radical.
-Piense, don Nilamón -había alegado la moza-
que llegará día en que uno de nosotros anhelará ir a una fiesta, al teatro, a
divertirse, y el otro soñará con quedarse en casa junto a la lumbre...
Él la quería, y mucho;
se lo había dicho. Le había propuesto formalmente matrimonio. Cobraba él un
sueldo con que tener moderada pasada. Además, ella ganaba lo suyo. Estaba la
casa heredada de sus mayores, en que él vivía, que podía servirles de hogar. Pero
la moza era irreductible: La diferencia de edad se interponía a ley de infranqueable
tapia. Aquel viaje a la casa de ella, para intentar una vez más reducirla,
sería el postrero. Resolvió alargar algo la caminata para pensarlo más por
menudo, y echó por la costanera. Vestía su mejor terno, el azul grisáceo,
camisa celeste, pajarita nueva, sombrero hongo castoreño, guantes de color de
perla, bastón de junquillo de puño de nácar y regatón de bronce, y botinas
castañas picadas.
Llegó, y dio tres
golpes con la aldaba; acudió la criada, y lo hizo pasar a la sala.
-Doña Afinidad en seguida vendrá- dijo, y se
fue. Doña Afinidad, la joven profesora, se presentó tras solo unos instantes. Era
preciosa, juvenil pero de aspecto adamado, el cabello rubio recogido arriba,
discretos pendientes haciendo juego con una gargantilla que le circundaba el
blanco y enhiesto cuello, vestido de
amplias faldas de color rosado casi blanco, y flores encarnadas, botitas
de tacones de regular altura. Tendió hacia el profesor una mano blanca, de largos
y finos dedos, uno de ellos ensortijado con anillo que pertenecía, por la
cuenta, al mismo aderezo de los zarcillos y gargantilla, y lo saludó.
-Pase, don Nilamón. A fe que no esperaba su
visita.
-Vine a traerle esto.
Don Nilamón le alargó un paquetito. Ella
dudó en aceptarlo; al fin lo recibió, y se dispuso a abrirlo.
-Vine a traerle eso... y a insistir en mi
demanda. Confieso que me costó mucho resolverme...
Ella acabó de abrir el paquete. Adentro, un
estuche. En él, una preciosa sortija.
-¡Por favor, don Nilamón! ¡Esto no es lo
correcto! Ya hemos tratado el tema, y conoce mi resolución.
-Es que no puedo resignarme...
-Pues tendrá que hacerlo. Lo que ahora
aparenta ser algo insoportable, algo insalvable, dentro de poco le parecerá capítulo
cerrado; una pequeña y pasajera crisis.
Se veía que la muchacha no sabía qué hacer
con el regalo. Devolverlo sin más al pretendiente se le hacía muy duro. Aceptarlo
y quedárselo, en vista de las calabazas dadas, inmoral. Optó por dejarlo momentáneamente
en una rinconera, y convidar al visitante a tomar asiento. Conversaron.
-Le reitero, don Nilamón, lo que le dije: No
es que yo no aprecie su cariño; todo lo contrario: Me halaga, me halaga
profundamente. Pero si me opongo, más lo hago por usted, que por mí. La
diferencia de edad provocará, sin duda, a la larga, graves inconvenientes.
-Los años, doña Afinidad, irían limando,
atenuando, esa desigualdad. Al paso que nos fuésemos haciendo... digamos...
maduros; viejos, si quiere, la desigualdad se disimularía.
-No estoy tan segura de ello...
Se produjo un
embarazoso silencio. Al fin la joven tomó una resolución: Se levantó de la
butaca que ocupaba, fue a la rinconera, cogió el estuche, lo envolvió de nuevo
de prisa en el papel en que lo había recibido, y se lo alargó al pretendiente.
-Tome, don Nilamón; cumpla con mi voluntad; pronto,
después que recapacite y lo madure, me lo agradecerá.
Sentado en su sillón, las manos asiendo los
brazos del mismo, quieto, como pasmado, mirando a su interlocutora con desconsolado
semblante, el sombrero en el regazo y el bastón apoyado en el flanco del
asiento, el profesor era la imagen misma del dolor, del desamparo. La dama se
sintió forzada a sacarlo de su letargo.
-Venga, venga conmigo, no sea tonto.
Lo cogió de un brazo,
hizo que se alzara, le entregó el junquillo, que el pobre, del embarazo, ya se
olvidaba, y lo acompañó hasta el zaguán. La profesora le quitó el paquetito de
las manos, y se lo metió en uno de los bolsillos de la chaqueta. Abrió después
la puerta, y lo plantó en la calle. Allí, la damisela se abonanzó.
-Quiero que recuerde, profesor, que su amor,
y todo lo que estamos viviendo, permanecerá por siempre en mí como uno de los
más dulces, queridos, entrañables recuerdos. Los ojos se le llenaron de
lágrimas.
Entró, y cerró la puerta. El profesor,
caminando tristemente, se alejó calle abajo.
Ella tenía 31 años; él, sólo 19; había sido
alumno de ella en la secundaria.





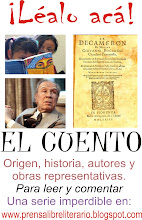

No hay comentarios:
Publicar un comentario