 Este relato, "Lechero ahogado", escrito por el lector colaborador Ricardo Creimer, recibió una mención en el concurso literario del sindicato de Luz y Fuerza.
Este relato, "Lechero ahogado", escrito por el lector colaborador Ricardo Creimer, recibió una mención en el concurso literario del sindicato de Luz y Fuerza.La memoria colectiva del tablón afirma que el apodo de "lechero ahogado" le corresponde al club Tigre y a su hinchada por un accidente fatal ocurrido a orillas del Río de las conchas. El imaginario social retocó ese hecho verídico hasta transformarlo en una leyenda.
Algún periodista deportivo ha intentado sin éxito, contradecir ese origen al sostener que "lechero ahogado" se le llama a la cancha que estaba ubicada en los bañados de la calle Rocha y que a los hinchas del club Juventud de Tigre se los llamaba "los suertudos" o "los lecheros" por haber logrado, como locales, una seguidilla de triunfos sin merecerlo. Se decía que tenían "mucha leche" y, cuando perdía como local, daba pié para que la barra visitante cruzara el puente voceando que habían “ahogado al lechero”. Las dos versiones tienen algo de verdad y algo de fábula. Por eso me animo a relatar un hecho verídico hasta donde mi memoria me es fiel, y ficticio a partir de allí.
Me limitaré a ser lo más fiel posible en contar aquello que viviera a los doce años con la barra de la esquina, rejunte de los chicos del barrio que crecimos juntos.
Yo había nacido con el siglo en pañales y me cansé de jugar en la canchita de la calle Rocha. En aquella época el club "Deportivo Juventud de Tigre" había inaugurado el nuevo estadio y la canchita había quedado para entrenamiento de sus equipos inferiores. Por eso mantenía los arcos reglamentarios y, de vez en cuando, la demarcaban con cal.
En esos tiempos la leche se vendía casa por casa, trasladada desde el tambo en un carro a caballo y guiado por el propio tambero. Mi mamá salía con la lechera en la mano y recibía los dos litros que ponía a hervir inmediatamente.
El lechero no falta
 ba ni cuando el río estaba crecido y por mas intransitables que estuvieran los senderos. Era un hombre flaco y no muy alto; bien plantado y cincuentón; con el cabello entrecano desde muy joven. Muy metódico, el vasco empezaba y terminaba el reparto siempre a la misma hora. Tan reconocida era su puntualidad que el cura lo había bautizado "ocloc" y con el tiempo, así lo llamaron todos menos la barra de la esquina, que lo llamábamos "vasco", a secas.
ba ni cuando el río estaba crecido y por mas intransitables que estuvieran los senderos. Era un hombre flaco y no muy alto; bien plantado y cincuentón; con el cabello entrecano desde muy joven. Muy metódico, el vasco empezaba y terminaba el reparto siempre a la misma hora. Tan reconocida era su puntualidad que el cura lo había bautizado "ocloc" y con el tiempo, así lo llamaron todos menos la barra de la esquina, que lo llamábamos "vasco", a secas.Era un tipo cariñoso, dentro de su parquedad y nos avisaba el estado de la cancha y las posibilidades de jugar o no. La lluvia fuerte o la crecida del río eran las dos únicas razones que suspendían los partidos, porque la cancha formaba parte de los terrenos bajos del Delta y se inundaba a todo lo largo. Primero se inundaba el lateral izquierdo, luego la franja central, desde un arco hasta el otro y terminaba cubriendo el lateral derecho.
Jugar en esa cancha, para nosotros, era como jugar en el Maracaná. Y el vasco se autoproclamó nuestro Director Técnico. Pobre vasco. Seguramente era su única diversión.
De vuelta para su tambo, pasaba a la una del medio día por nuestra esquina. Esa asistencia perfecta era una bendición para la barra porque, además de avisarnos el estado del campo de juego, nos llevaba hasta ahí. Había que aguantar el fuerte olor a leche, pero era preferible a tener que caminar. Los cinco de la delantera se sentaban en un estribo raro a media altura entre el piso del carro y la calle y dejaban las piernas colgadas porque era un excelente masaje. Tenía el problema del desgaste desparejo que le provocaba a los talones de las alpargatas, que las desflecaban por atrás en su golpeteo contra el suelo; tanto que mi papá vivió intrigado por adivinar cómo se podía gastar el talón de la alpargata al revés de lo normal que es el desfleque de la puntera. En cambio mamá, mucho más bicha que él, intuía que algo tenía que ver los partidos de fútbol, pero nunca descubrió que el desgaste provenía del "masajeo" que nos hacía la tierra y el empedrado. Al gordo "siete sopas" no lo dejábamos subir. Tenía que ir caminando. No era por su gordura sino porque el zarandeo del carro y el olor a leche le revolvía el estomago y lo hacía vomitar. Después atajaba sin ganas y le metían algunos goles que eran para matarlo.
Siempre había partido; sábados, domingos y feriados. Empezaban a las dos de la tarde, invierno o verano. Allí jugaba la barra hasta que venían los grandes y nos echaban. Pero si no jugaban seguíamos toda la tarde y los partidos terminaban por cifras abultadas. Una sola vez terminó empatado 29 a 29 porque era costumbre que no hubiera empate. Ese día jugamos hasta que ya no se veía nada y terminamos empatados de prepo. Era la noche de año nuevo, se había hecho muy tarde y el gol del desnivel no llegaba. De repente, a eso de las nueve, Pepe tomó la pelota con la mano y gritando "... es tarde... en casa me matan...", y salió carpiendo. A todos nos pasaba lo mismo y nos desbandamos gritándonos las promesas corrientes en año nuevo.
La barra tenía leyes propias para la suspensión de los partidos. La lluvia fuerte no lo suspendía, pero el vasco nos mandaba a casa en cuanto empezaba a chispear. El anegamiento de la cancha sí que lo suspendía y la dábamos por inundada cuando el agua alcanzaba alguno de los postes de cualquiera de los arcos. Si la pelota tocaba el agua, era "ovol".
Alguna vez el vasco nos escucho quejarnos porque había que ir a la escuela el sábado para un acto. Se enojó mucho y nos contó que no había ido a la escuela y que no sabía muy bien qué era un fin de semana o un feriado. Se explayó contando una infancia sin barrio ni potrero. No sabía casi leer ni escribir; apenas le alcanzaba para contar y anotar plata y litros de leche. Nunca disfrutó de un sábado o de diversiones y la remató diciendo entre lágrimas que éramos sus únicos amigos. Contó también, con ojos brillantes y conteniendo el llanto, que él había aprendido a ordeñar "de parado" a los ocho años, sin banquito y sin poder mover el balde lleno.
Nosotros lloramos a moco tendido y nos dimos cuenta que por eso los domingos se quedaba mirando y se animaba a alentar al equipo desde el pescante del carro. Allí se transformaba en Director Técnico. Era un intuitivo que sabía leer los partidos. A mí me hizo jugar de “4” y a Pepe de “10”. No había delantero contrario que yo dejara avanzar, con éxito, por la izquierda. Y Pepe se transformó en un "10" memorable y famoso en todo Tigre. El vasco aplaudía y el caballo relinchaba alentando. Los dos movían la cabeza negativamente cuando había algo que no les gustaba en nuestro juego colectivo.
Un sábado llegó al barrio la noticia. Ocloc se había muerto ahogado. La trajo Simón, el padre de Miguel, que era bombero y había participado en el procedimiento. Para toda la barra, ese velatorio fue una novedad porque era el primero al que fuimos; bañados y peinados. Allí, Simón nos contó que el caballo se espantó con las ramas que traía la corriente, volcando el carro. En vez de salvarse él, y abandonar todo, el vasco había tratado de liberar al mancarrón de los arneses; pero desesperado, el caballo, lo desmayó de un cabezazo. Arrastrado por el agua, el cuerpo del vasco cruzó la cancha dando tumbos hasta más allá del arco, y allí se quedó tendido boca abajo, con la cabeza sumergida y ahogado nomás. El caballo también se murió y quedó, pudriéndose detrás del arco. El olor que largaba hizo que los veteranos, una tarde, antes de jugar, lo incineraran en un gran fuego que echó humo hasta la noche del otro día. El tano Pascual sentenció:
- a eso le llamo yo una fogarara.
La barra disfrutaba cuando el vasco gritaba los goles que hacíamos como si fuera un chico más. Lo propio ocurría cuando veíamos relinchar al caballo y golpear la tierra con las patas delanteras con cada gol. Seguro que lo hacía porque oía gritar al vasco, pero nadie nos sacaba de la cabeza que eran los únicos dos fanáticos de nuestro equipo. Esta creencia dio pié a la leyenda del fantasma del caballo del vasco, que perdura hasta hoy.
Todo empezó un día en que los veteranos terminaron de jugar su partido y nos presionaron diciéndonos que si queríamos usar la canchita había que demarcarla con cal y ceniza. El viejo Cartucho, que vivía ahí nomas, nos dio dos tachos grandes, dos brochas y cal. Allí mismo y mientras preparaba la calada, nos explicó que teníamos que pasar la brocha por encima de las líneas ya existentes y casi borradas. Nos enseñó a espesar la mezcla con un poco de ceniza de montón que había quedado cuando quemaron el caballo. Nos recalcó que pintáramos con más ahínco la línea de gol del arco que daba al recodo del rio, porque se borraba más fácil ya que cualquier inundación, por insignificante que fuera, la afectaba.
Un día en pleno partido, nuestro arquero siete sopas, nos comentó que él no había podido atajar un penal tirado a rastrón por el 11 de ellos. Que algo sobrenatural había pasado, porque algo había rechazado la pelota y no había sido él. Incluso el 11 de ellos que había pateado el penal, se quedo parado rascándose la cabeza y preguntando cómo fue que esa pelota no había entrado. Pirincho, que era nieto de la “manosanta” del lugar, lo atribuyó al espíritu del caballo que, por sus cenizas mezcladas, había quedado sobre la línea de gol. Argumentaba, para reafirmar lo que decía, que en el otro arco no pasaba lo mismo. Y era verdad. Siete sopas agregaba que cuando la pelota venía a media altura, no la paraba nadie; pero de rastrón, “algo la frenaba”. La curiosidad se repitió varias veces hasta que esa ayuda del fantasma del caballo del vasco la empezamos a tomar como algo natural.
Pero volviendo al velatorio, la barra decidió solemnemente llamar a la cancha, desde ese momento, "la cancha del lechero ahogado", en honor al vasco. Y todos quienes jugamos en ella fuimos apodados por los contrarios “los lechero ahogados”. En pocas palabras, nosotros inventamos el apodo y no puedo menos que sonreírme cuando oigo a algún simpatizante de Tigre, gritar “lechero ahogado, viejo y peludo".
Ricardo Creimer




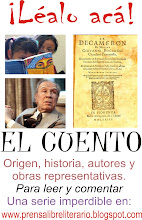

No hay comentarios:
Publicar un comentario