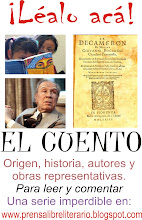viernes, 30 de octubre de 2009
Entrevista al escritor español Enrique Vila-Matas: “El camino hacia la estupidez ha aumentado mucho”
Soplan vientos de cambio para el connotado escritor español. Prepara la salida de su nueva novela, Dublinesca, que habla de la época del esplendor de la imprenta hasta el ocaso. Los personajes que cristalizan estos dos momentos serían, a su juicio, Joyce y Beckett.
Luego de 16 libros publicados al alero de editorial Anagrama, Enrique Vila-Matas anunció su partida a Seix Barral. La noticia sonó fuerte en el medio español: no pocos dijeron que ahora que el escritor había adquirido proyección internacional, abandonaba a su editor para ingresar, como si nada, al catálogo de uno de los sellos del grupo Planeta. Vila-Matas no ha querido referirse al tema y dice estar concentrado en la aparición de Dublinesca, que verá la luz a comienzos de 2010.
Como en Bartleby y compañía y Doctor Pasavento, el narrador aborda temas relacionados con la literatura, quizá su única obsesión a la hora de sentarse frente a la página en blanco. Por sus libros desfilan sabrosas e iluminadoras anécdotas de Franz Kafka, Marguerite Duras o Robert Walser, y su nueva novela arranca a partir de un poema de Philip Larkin. "Dublinesca tiene una atmósfera literaria situada en Dublín y habla de dos escritores irlandeses", comenta el autor. "Aborda el cambio que va desde la cumbre de la era Gutenberg, que representa Joyce, a la decadencia de la era de la imprenta, que encarna Beckett. A través de dos capítulos, la novela comenta este puente entre el apogeo y esplendor de una cultura de la imprenta y su final".
¿Qué caracteriza cada uno de estos períodos?
En el apogeo está la presencia de plenitud, que puede ser el equivalente de la existencia de Dios. Y al otro lado del puente, la época de la decadencia de Beckett, se vive la inexistencia de esplendor y de una figura divina. Un poco el comentario entre ser y no ser, entre el apogeo de la historia literaria y el final de esa historia, una etapa más de desecho. Basta ver un poco lo que leen los lectores de hoy, comparado con lo que leían los de la primera mitad del siglo pasado, para entender que ha habido un descenso en las ambiciones de los lectores y también de los escritores. Pero no es un descenso que sólo pertenezca al mundo de la literatura, sino a todo los demás aspectos de la humanidad.
¿Más superficialidad?
El camino hacia la estupidez, desde mi punto de vista, ha aumentado mucho. Lo predijo Flaubert en el siglo XIX, creyendo que ya conocía ese descenso a la estupidez y, sin embargo, ha continuado. De esto también habla 2666, de Bolaño. En otro sentido, en otra forma. Pero anuncia el desastre. Más que anunciarlo, Dublinesca comenta el desastre en el que estamos.
¿Es en esta especie de muerte donde se relaciona con el poema de Larkin?
El poema cuenta el entierro de una prostituta dublinesa al que sólo asisten sus compañeras de trabajo. Y es también una parábola sobre la vieja literatura, que sería la vieja puta que requiere un funeral. Y ese entierro, ese funeral, es la novela.
Se ha dicho que su cambio de editorial se debió a que pretende ascender a los 100 mil lectores.
No voy a entrar en el tema, que cada cual juzgue esta cuestión como quiera. Pero le diré que no ambiciono ni deseo ser un autor best seller porque, teniendo en cuenta cuáles son los best sellers que hay actualmente, sería muy grave que me pasara esto. Tendría que cometer algún error muy grande.
Publicado por ARGENPRESS
sábado, 24 de octubre de 2009
El peso de tu paso

¿Pasas sin darte peso
cuando pasas, belleza,
inquieta certidumbre,
la joven nuca erguida
avanzando en la sombra,
levemente indecisa,
tendido hacia el futuro
el filo de ese cuello
inefable y letal?
¿O pisas, al hacerlo,
temible adolescente,
el peso de tu paso,
el paso de tu cuerpo
gloriosamente incierto
entre niña y muchacha?
¿El tiempo te contiene
o es tiempo lo que luces,
resplandor que se sabe
preso en su resplandor,
madurez inminente
livianamente espléndida
que firme se presagia,
dorado atardecer
todavía en su mañana?
¿Te ves tú como vemos,
o al verte cambiarías?
Arriesgada inocencia,
¿lo que de luz te colma
escondes o te esconde?
¿Sólo al verte no verte
te veremos, belleza?
¿En otros? ¿En nosotros?
¿No es la belleza verte
saber que no te sabes
mediodía inmortal?
¿Y anidas, sin embargo,
tu huevo de serpiente?
No temas, todavía,
no es nostalgia o deseo
percibir tu milagro
de presente huidizo,
de futura memoria.
Somos lo que sabemos
ver, lo que nos hace ver,
siendo somos lo sido,
seremos lo que sé,
lo que sé ser: ser sed.
sábado, 17 de octubre de 2009
Devaneos idiomáticos 4

por el Prof. Francisco Vázquez
¿CÓMO SE HACEN LAS NORMAS?
Prohibido subir o bajar del tren en movimiento.
Al ir o venir de Santa Fe.
Una credencial para salir y entrar en el Ministerio.
Estos casos han sido reiteradamente censurados por algunos gramáticos pues observan que la preposición que corresponde a uno de los verbos, no es la misma que conviene al otro: subir al tren, bajar del tren – Ir a Santa Fe – Salir del Ministerio, entrar en el Ministerio, o al Ministerio.
¿Qué es lo que tendría que haber dicho el hablante, o escrito el escribente, según ellos?:
Prohibido subir al tren o bajar de él en movimiento.
Al ir a Santa Fe, o venir de ella.
Una credencial para salir del Ministerio, y entrar en él, o a él.
Complicadillo, largo. Pero en esa forma el régimen de la preposición es respetado a rajatabla. Así lo resolvió más de un gramático. ¿Se ajusta ello a justificables razones? Veamos:
¿Quiénes dictan las normas? ¿Cómo se elaboran?
Tanto en Lingüística cuanto en Música y otras artes, las normas las dictan los entendidos, los académicos, los profesores, tomando pie, generalmente en el uso clásico. En el particular caso de la Música, se ha elaborado un cuerpo de reglas de composición escolástica basado en las prácticas de los grandes maestros: Palestrina, Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Bach, Beethoven, etc. El alumno del conservatorio se amaestrará con él duramente. Al graduarse, si es compositor, compondrá como le viniere en gana, transgrediendo, si lo desea, reglas que conoce a la perfección. (Al revés de los talleres literarios al uso, donde prima el manido
En el caso de la lengua castellana, son de fundamental importancia los usos de la época en que llega a su máximo esplendor, el Siglo de Oro. Las prácticas linguisticas de entonces suelen ser definitorias para establecer las reglas. Si es así, ¿de dónde sacaron los gramáticos la norma sobredicha respecto al régimen de la preposición en los ejemplos apuntados? De los clásicos seguro que no. Arrimemos ejemplos, unos pocos y tomados todos de un solo autor, Cervantes, de sus “Obras Completas”, Aguilar, año 1946: … entran o salen de Roma… , Licenciado Vidriera, página 951-… al ir o venir de Madrid … La Gitanilla, página 852 - … para ir y volver del Toboso … Quijote, Parte II, Cap. X, página 1412 - … prometo de ir y volver de su presencia … Quijote, Parte II, Cap. XIV, página 1430. Como verá el lector, la regla aquí no se cumple.
-¡Albricias!- exclama el gramático, que no se da por vencido. – De los ejemplos arrimados, se deduce otra regla, que esta vez, Vázquez, me tendrá que dejar pasar por buena. Observe Ud. que en los ejemplos la preposición corresponde al segundo verbo, el más cercano al complemento: … salen de Roma … - … venir de Madrid … - … volver del Toboso … - … volver de su presencia … Nueva regla, pues: en el caso en examen, la preposición aplicable es la que corresponde al segundo verbo, el más cercano al complemento.
Vistas las cosas así, sin más examen, pareciera que el recalcitrante gramático tuviese razón; me trocó una regla por otra. Pero yo, que hoy me vine con el espíritu de contradicción hasta los topes, le sacudo otros ejemplos, siempre del mismo autor y publicación: … en ir y venir desde aquí al Toboso … Quijote, Parte I, Cap. XXXI, pág. 1261 (pocas líneas después repite la frase) - … entrar y salir en ella … Quijote, Parte I, Cap. XXXIII, pág. 1269 - … iba y venía a Sargel … Quijote, Parte I, Cap. XLI, pág. 1317, en los cuales la preposición corresponde al primer verbo, el más alejado del complemento.
Entonces aquí yo, por mí y ante mí, con la autoridad que me ha conferido el mismo que le confirió autoridad al gramático de marras para inventar leyes, proclamo la siguiente regla: No existe ninguna regla. Dígalo como quiera.
Pretender aplicar lo que el dómine prescribe, da por fruto oraciones largas y complicadas para el hablante; lo prueba el haberse echado por el atajo desde la antigüedad hasta el día de hoy, sin interrupción.
Me pongo el parche antes que salga el grano. Para ello traigo a cuento algo que parece no tener relación con lo anterior, pero que, en cierto modo, puede llegar a tenerla: el solecismo por falta de concordancia, que ha tratado de ser excusado sin buen éxito, consistente en el uso del pronombre le en singular, con un dativo en plural: Vé a decirle a los chicos que vengan – Se negó a darle a sus hermanos más explicaciones – Eso lo evitaría el ponerle mejores notas a las alumnas. En todos estos casos el pronombre había de ir en plural, concordando con los plurales chicos, hermanos, alumnas: Vé a decirles … - Se negó a darles… - … lo evitaría el ponerles …
Siendo el error una falta contra la misma sintaxis, los intentos por ser condescendientes con el yerro parecen fuera de lugar, puesto que estamos pecando contra la misma estructura la de la lengua. Emilio Martínez Amador, en su “Diccionario Gramatical de Dudas del Idioma”, edición de 1966, páginas 1226 y siguientes, arrima ejemplos clásicos del uso incorrecto, a simple título informativo y sin pretender con ello justificar la mala práctica. Yo arrimo algunos ejemplos más, sacados del “Quijote”, en la citada edición de Aguilar: …
Finalmente, el acabársele (s) el vino … Parte II, Cap. LIV, pág. 1582 - … Yo apostaré que este buen hombre que viene consigo es un tal Sancho Panza, su escudero, a cuyas gracias no hay ningunas que se le (s) iguales … Parte II, Cap. LVIII, pág. 1597.
La objeción de la que me prevengo es la siguiente: en el primer caso, el del régimen de la preposición, estribo en el uso clásico. Pero, ¿qué pasa con este segundo?
Respondo: lo primero es un uso deliberado, necesario para poderse expresar con más facilidad, con más soltura, y evitar una complicación, o rodeo. Lo segundo es lisa y llanamente una distracción, que no favorece nada. Aplico aquí, pues, una regla elemental: de los dechados hemos de imitar sus virtudes, y no sus defectos.
viernes, 16 de octubre de 2009
Embajadores culturales de San Fernando
 Más de veinte artistas sanfernandinos de diferentes disciplinas exhibirán sus producciones en diferentes embajadas, museos, casas de la cultura e instituciones públicas fuera del distrito. La idea partió de una escritora local que los juntó y acaba de publicar, Todas las artes todas, un libro donde difunde las creaciones de pintura, escultura, fotografía, música y literatura de artistas de San Fernando.
Más de veinte artistas sanfernandinos de diferentes disciplinas exhibirán sus producciones en diferentes embajadas, museos, casas de la cultura e instituciones públicas fuera del distrito. La idea partió de una escritora local que los juntó y acaba de publicar, Todas las artes todas, un libro donde difunde las creaciones de pintura, escultura, fotografía, música y literatura de artistas de San Fernando.“Que nuestra cultura empiece a desparramarse”. Con este objetivo concreto la escritora sanfernandina, Alejandra Murcho, puso manos a la obra con su proyecto Embajadores Argentinos, mediante el que un grupo de artistas del distrito recorrerá instituciones fuera de san Fernando para dar a conocer sus obras.
Murcho editó hace poco, Todas las artes todas, un libro donde recopiló la experiencia y las obras de artistas locales de cinco disciplinas: pintura, escultura, fotografía, música y literatura. Este fue el disparador del proyecto, Embajadores Culturales de San Fernando. Luego convenció a la comuna para que la ayude y se dio.
El grupo está conformado por 24 artistas. La escritora reconoció que lo que más le costó fue encontrar escultores. La idea de recorrer fundamentalmente embajadas también es para que con la difusión las obras lleguen a los lugares más lejanos del planeta.
En cada lugar, explicó la autora, los artistas llevarán parte de sus obras para exponerlas. Como solamente se organizarán exposiciones y no recitales o conciertos, en el caso de los músicos tendrán la opción de mostrar instrumentos, partituras, fotografías y publicaciones sobre sus obras.
La primera salida será al Congreso de la Nación. El viernes 23 de octubre, a las 18, se presentarán en el edificio de Hipólito Yrigoyen 1849 (y Callao), 1er. piso, en la Capital Federal. Las instituciones que quieran recibir a los Embajadores pueden contactar a Alejandra Murcho en embajadoresculturales@gmail.com o por el 4744-0057.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Rodolfo Alonso: "La poesía es una pregunta, un camino"
 El poeta Rodolfo Alonso es vecino de Olivos. Ensayista, premio nacional de poesía junto a Juan Gelman, publicó más de 20 libros y fue traductor de Fernando Pessoa, Ungaretti, Pavese, Éluard, Drummond de Andrade, Prévert, Apollinaire, Manuel Bandeira, Baudelaire, Valéry, Mallarmé y André Breton, entre otros. Editado en varios países como Bélgica, España, México, Francia, Brasil, Italia y Cuba y premiado en otros tantos, en esta nota habla sobre el fenómeno de la autoedición, la industria cultural y su antología traducida al italiano, «Il rumore del mondo», que a partir de este mes presentará en Roma, Florencia y Trieste.
El poeta Rodolfo Alonso es vecino de Olivos. Ensayista, premio nacional de poesía junto a Juan Gelman, publicó más de 20 libros y fue traductor de Fernando Pessoa, Ungaretti, Pavese, Éluard, Drummond de Andrade, Prévert, Apollinaire, Manuel Bandeira, Baudelaire, Valéry, Mallarmé y André Breton, entre otros. Editado en varios países como Bélgica, España, México, Francia, Brasil, Italia y Cuba y premiado en otros tantos, en esta nota habla sobre el fenómeno de la autoedición, la industria cultural y su antología traducida al italiano, «Il rumore del mondo», que a partir de este mes presentará en Roma, Florencia y Trieste.-Editores y libreros coinciden con que abundan los que se le animan a la poesía…
-Es ser abogado del diablo. Cuando yo empecé, era muy joven, la poesía era la más difícil de todas. En el país en una época no había muchos, había los grandes poetas. Todo eso ha desaparecido a consecuencia de la sociedad de consumo y del espectáculo, que modificó profundamente pautas sociales y económicas y por lo tanto pautas culturales. Estamos en la cultura del shopping; en realidad se llama centro comercial. Es como una enorme socialización, pero en realidad es mentira, porque compra el que tiene plata. La poesía, además, tiene que ver con el lenguaje (piensa), con los sentimientos y con la memoria, entonces implica muchas cosas. Probablemente, como consecuencia de esta sociedad, tan masificante y abrumadora, la gente siga teniendo necesidad de expresar su individualidad y manifestarse.
-¿También será que no hay tanta teoría que exija escribir de tal o cual manera?
-Hay mucha teoría en los medios académicos y universitarios, a veces demasiada, pura teoría. La poesía no es un género que tenga mercado económico, ni cultural. En la facultad de Letras no es lo más estudiado. Se la usa, a veces, cuando vienen modas de lingüística, el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo. Se la enfoca desde otra disciplina. El problema de editar, bueno, si nadie compra nadie va a editar. Yo en broma escribí un artículo que al final publicaron
-¡Ah… sí! ¿Cómo era la propuesta?
-Cada poeta al presentar un libro debería comprar durante un año, digamos…ocho, y si hace una presentación tres más. Era una forma de decir las cosas con humor. Por un lado está muy bien el intentar expresarse, es loable, pero al mismo tiempo que se tome conciencia de que (la poesía) es un arte, un acto exigente. Es como la cirugía, la matemática, la educación, la salud. Uno quiere que el médico que lo vaya a operar sea el mejor del mundo, no el más simpático o el que más vende. Misteriosamente siempre hay gente que lee.
-¿El avance de las tecnologías promueve esta proliferación?
-Cada vez que hubo, en la historia de la humanidad, cualquier descubrimiento tecnológico, técnico, modificó la sociedad y por lo tanto la cultura, entendida como la manera de vivir; también el arte. A lo largo de los siglos la humanidad ha podido digerir esos cambios, humanizarlos. Ahora se ha instalado la sociedad de consumo, desde la década del ´20 y sobre todo después de finales de la segunda guerra mundial, y después se ensambló con la aparición de los grandes medios audiovisuales de difusión.
-La comunicación masiva...
-No, no es comunicación, sino difusión masiva. Y ahí apareció lo que se llama la sociedad del espectáculo, en la cual estamos. Esto crece de tal manera que sí hubo una mutación de la misma condición humana. El que no se para a pensar no se da cuenta del costo. Hablamos del costo desde el punto de vista ecologista. Esto que vemos del cambio climático, no creo que sea una locura de la naturaleza. Son consecuencias de errores humanos. Esa ceguera del dinero y el poder que lleva a no tomar en cuenta la tierra, el cielo, lo que respiramos. Los árboles no solo son bellos sino que nos dan la vida...
-¿Cómo se da esta afectación?
-El lenguaje no es como una cuchara, un instrumento que se puede mejorar. Es lo que nos constituye como seres humanos. No lo usamos: somos lenguaje. Entonces sí, algo lo está afectando. No aquella idea de las viejas academias que decían que hay que hablar bien. Si no, esa capacidad espontánea creadora del lenguaje del pueblo, de la comunidad. Yo lo viví de chico. Había dichos que surgían de abajo, no de la universidad o de la academia. El diccionario filtraba las cosas que salían de la vida. Antes era de abajo hacia arriba. Como el folklore, la canción popular. Pero hace varias décadas, y se ha intensificado en estos momentos, aparece la industria cultural y la contradicción: que es de arriba hacia abajo. Produce cosas pseudoculturales para vender masivamente.
-¿La palabra es un emergente?
-El poema ha sido siempre como una botella que se echa al mar. Primero, porque no sólo para los otros, también para uno mismo. Todos en algún momento, no sé en esta época, pero en mi adolescencia cuando se descubría el cuerpo de uno, la salida de la niñez, la sociedad, el mundo, se hacía grandes preguntas uno mismo, que, a veces, no se animaba a decirle a nadie y se las preguntaba uno, y uno mismo no las podía responder. Yo veo que la poesía no es una fórmula, ni un dogma ni una receta. Es muy difícil definirla. Es una pregunta, un camino.
-Pregunta o camino, dan idea de búsqueda.
-Antes, dentro de un contexto que no era tan masivo, había tendencias, movimientos, revistas literarias, grupos. La gente se daba a conocer no aisladamente sino en grupos, en corrientes estéticas, ideológicas, políticas, sociales, entonces se encontraban ámbitos de tendencia. Esto desapareció. Había polémicas muy fuertes. Yo mismo vengo de una revista de vanguardia, Poesía Buenos Aires. Cuando apareció decían: «eso no es poesía». Hoy esto no ocurre más porque total todo vale.
-Una deuda de lo que vino con la modernidad…
-Esto no está en una gran academia sino en el tango, Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, que dice «nada es mejor todo es igual» y lo dice en 1935 como una crítica. Y lo cito porque es un poeta popular. Le llevaba años la elaboración, trabajo, escribir esas letras. En los años 40 es cuando el tango canción florece. Las últimas grandes letras son de Homero Manzi, Discépolo, Cadícamo, Expósito; todos grandes escritores. Las aliteraciones. Los cantores tienen que esforzarse al cantar porque hay toda una música en el verso, no es cualquier cosa. Y esto es poesía popular. Había un oído en el auditorio también. Esos tangos que son irónicos y en broma, se tomaban muy en serio. Yo digo: está bien que traten de escribir, pero tomen conciencia de que es una cosa seria.
-¿La palabra ha perdido el valor político?
-Siempre en política las palabras han sido utilizadas. Son históricas, se devalúan. Tenían un origen al comienzo y después evolucionan: democracia, socialismo… Liberal en una época era un movimiento revolucionario que enfrentaba a la monarquía absoluta y hoy es una mala palabra. En realidad, hasta antes de este mundo de la pantalla, el político era un orador. En el Congreso, por los años 40, 50, la gente iba a oírlos y había grandes oradores, Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, Mario Bravo, Carlos Pellegrini, eran tipos que se preparaban para dar una arenga. Esto es lo bueno que ha ocurrido últimamente con el debate por la ley de medios audiovisuales. Yo me pasé horas oyendo, se notaba gente con otra formación, con capacidad de elaborar ideas. Heráclito de Efeso dice que la retórica, que es el dominio de la oratoria, es el arte de conducir a la batalla.
-¿Va a Italia presentar «Il rumore del mondo»?
-Para mi es muy emocionante porque aunque no tengo sangre italiana soy -lo digo en broma pero es en serio- italiano vocacional. Quizás por haber nacido en Buenos Aires que en ese momento eran más los italianos inmigrantes que gallegos. Tengo afinidad con la lengua latina. Traduzco del portugués, del italiano y del francés. Italiano nunca estudié; aprendí por ósmosis. Portugués si porque mi infancia fue bilingüe gallego y castellano en casa, y portugués, que era la misma lengua en la edad media. Pero son todas lenguas latinas, romances. Siempre sentí una gran admiración por Italia, la poesía, la cultura, la política italiana de pos guerra (ahora no que es un desastre), el cine italiano, la canción. A mí me tocó traducir a grandes poetas italianos: Guiseppe Ungaretti, Cesare Pavese.
-¿Cómo fue el trabajo con la traductora?
-Sara Pagnini estuvo acá varios meses. Nos veíamos mucho. Le di muchos libros. Tiene oído, no solo para la lengua, habla perfectamente castellano y portugués. Yo la respetaba. Estaba muy impactada.
-¿Se siente mejor como traductor o traducido?
-Ser traducido es más fácil (risas)…y más halagador. No es habitual. Yo tuve bastante suerte, últimamente me publicaron en muchos lados y ahora sale uno en Inglaterra. Es difícil la traducción; yo traduzco…Hay palabras que tienen un sonido, una acentuación, el italiano como el castellano tienen la posibilidad o el defecto de la grandilocuencia, la verborragia, pero al mismo tiempo hay toda una gran poesía que está concentrada, Siempre hay que perder algo. El poeta francés Paul Valery ha dicho «un poema es una oscilación entre sonido y sentido» y Noam Chomsky, que es un gran lingüista dijo después: «Toda lengua no es sino cierta relación entre sonido y sentido». Y esto no está quieto, está en movimiento y además cada uno lo hace diferente
-¿Al lector qué le puede decir?
-No me lo puedo imaginar. Hago como si no existiera. Si no me quedaría mudo. Aterrorizado. Ésta (la del poeta) no es una actividad con boletería, que uno sabe cuantas entradas vendió o que tiene aplausos al final. De repente, hablando de la obra, uno tiene la suerte de que le lleguen de vuelta… ¿Qué le puedo decir al lector? Nada. Hay tantos diferentes. Uno también es lector. Nada. Gracias y que tenga piedad, hospitalidad, y que sea exigente.
-¿Y al escritor?
-Que hay que animarse pero tener conciencia de que es una cosa seria…
lunes, 12 de octubre de 2009
Madres y libros en su día
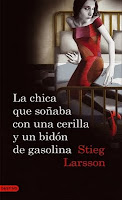 Novelas extranjeras
Novelas extranjerasLa elegancia del erizo, Muriel Barbery, Seix Barral, $ 67
El abanico de seda, Lisa See, Salamandra, $ 59
Suite francesa, Irène Némirovsky, $ 84
Trilogía Millenium, Stieg Larsson, Destino, $ 89 cada uno
1. Los hombres que no amaban a las mujeres
2. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina
3. La reina en el palacio de las corrientes de aire
Novelas latinoamericanas
Demasiados héroes, Alfaguara, Laura Restrepo, $ 55
Papeles inesperados, Julio Cortázar, Alfaguara, $ 69
La isla bajo el mar, Isabel Allende, Sudamericana, $ 69
La pregunt
 a de sus ojos, Eduardo Sacheri, Alfaguara, $ 49
a de sus ojos, Eduardo Sacheri, Alfaguara, $ 49El libro de trabajo de los mandalas, Anneke Huyser, Obelisco, $ 65
El combustible espiritual 2, Ari Paluch, Planeta, $49
El poder del ahora, Ekhart Tolle, Norma, $ 49
El laboratorio del alma, Stella Maris Maruso, Ediciones B, $ 54
Política/ Orden Mundial/ Historia
Pobre patria mía, Marcos Aguinis, Sudamericana, $ 39
La sociedad de los miedos, Pacho O’Donnell, Sudamericana, $ 49
Diario íntimo de San Martín, Rodolfo Terragno, $ 59
Diego y Frida, J. M. Le Clezio, Emece, $ 59
Maternidad/ Sexo/ Salud
La revolución de las madres, Laura Gutman, Del Nuevo Extremo, $ 55
El tao de la salud, el sexo y la larga vida, Daniel Raid, Urano, $ 65
La sociedad de los hijos huérfanos, Sergio Sinay, Ediciones B, $ 46
Íbamos a ser reinas, Nuria Varela, B Ediciones, $ 49
Ediciones de bolsillo
Estampas bostonianas y otros viajes, Rosa Montero, Punto de lectura, $ 29
La mujer en cuestión, María Teresa Andruetto, Debolsillo, $ 29
Inés del alma mía, Isabel Allende, Debolsillo, $ 29
El turista accidental, Anne Tyler, Punto de lectura, $ 39
Libros: todo lo que hay que leer, Christiane Zchirnt, Punto de lectura, $ 43
Tener lo que se tiene, Diana Bellesi, Adriana Hidalgo, $ 139
Cien poemas escogidos, Giuseppe Ungaretti, Argonauta, $ 39
Los papeles salvajes, Marosa di Giorgio, Adriana Hidalgo, $ 98
Teatro 1 (Real envido, La malasangre y Del sol naciente), Griselda Gambaro, De La Flor, $ 28
Jacques y su amo, Milan Kundera, Tusquets, $ 64
Los verbos irregulares, Rafael Spregelburd, Colihue, $ 42,50
4798-2965 - Albarellos 826 – Acassuso
viernes, 9 de octubre de 2009
Palabras
Otros juntan estampillas, peinetones antiguos o corchos retocados. No es mi caso. A mí me subyugan determinadas palabras.
Me las voy encontrando por el camino. A veces en la reflexión. Y también las tropiezo en el mercado o en cualquiera de esas audiciones de radio donde el locutor las deja caer y ahí quedan abandonadas y sin destino.
Ya tengo varios frascos llenos que ocupan toda la alacena del altillo. Y creo que voy a tener que habilitar otro lugar.
De vez en cuando, especialmente los domingos por la mañana en que toda mi familia duerme, doy vuelta los recipientes sobre una mesa y las reviso.
Las miro, las huelo. Las pongo a contraluz y las comparo. Y siempre me las llevo al oído para escuchar sus cadencias cuando las agito. Responden al tacto de bordonas singulares.
Al sesgo único de cada alma.
Como “guaino”, que en realidad expresa un son musical pero que, al principio, la utilizaron porque ya sonaba con música propia, conforme me dijo la señora que me la obsequió.
O como “abedul” que, por más que no quieran, fue el germen de todas las abedulinas, o si fuéramos más lejos, el abedular; en todo caso por aquello de que al principio fue sólo el verbo.
A algunas las fui descartando por frágiles, como “deleznable”, porque el sentido que me imprimió al comienzo, se da de patadas con el diccionario.
A decir verdad, suelo disfrutar con “tremolina”, que se las trae. O “azafrán”, por su giro pajizo.
O con una difícil: "cardamomo".
También en un frasco tengo “Viracocha”. ¡Qué hechizo que posee! Sabe a dulce maíz… y a cierta confusión de los orígenes. De tal modo que, quizá algún día, todos los niños a quienes bautizaron Rodrigo, vuelvan a llamarse Viracocha. ¡Vaya a saber!
Pero, desde hace algún tiempo estoy obsesionado con una que me cargué y que, como a un endeblucho lechuguino, me tiene achichonado: “pliegue”. La boca, para poder mencionarla, tiene que horizontalizarse hacia los lóbulos en una línea perdida. Hay que gesticular una reidora por las comisuras.
Hasta donde pude percibir, pliegue es el grácil sesgo de una imagen en la que la luz permite mostrar el claroscuro de sus formas.
Es ahí donde la vida puede apreciarse en toda su contigüidad, porque torna, rola, reaparece.
Es el punto donde algo se ceña y estría.
Resulta un acaecer para cualquier mortal que desee volverse hacia sí, porque hubo una vez en que dudamos y fuimos débiles. Luego nos encontró la embriaguez del almibarado bies de la falda de siempre en busca de la bocamanga trashumante.
¡Qué objeto la palabra!
Las hay gracejas, taimadas, aprobantes. También menuditas y chuscadas.
Cual misterio de la creación. El habla. El amor. El regreso…
Pliegue… pliegue… pliegue…
Ji… ji… ji…
miércoles, 7 de octubre de 2009
Sobre “Vela” de Giuseppe Ungaretti

Por las razones que sean, el hecho de encontrar “Veglia” (“vela” en español) en esta preciosa (por el valor que tiene) selección me hace reflexionar sobre el carácter universal y atemporal de la poesía, la posibilidad de recrear todo un mundo en un instante y la maravilla de la vida pegada, superpuesta al hecho irremediable de la muerte. Y por último, pero nunca menor, las letras, las cartas (“lettere” en italiano es “letras” y también “cartas” y el autor aprovecha esta polisemia de su idioma) que son de amor y que en este acto de escritura nos hacen trascender…Vale la pena que yo calle y que compartamos la versión original y la traducción de Rodolfo Alonso. Ojalá que las disfruten.
Veglia
Un'intera nottata
con la sua bocca
(Vela
Toda una noche
echado junto
a un compañero
masacrado
con su boca
rechinante
vuelta al plenilunio
con la congestión
de sus manos
penetrada
en mi silencio
he escrito
cartas llenas de amor
No he estado
nunca
tan unido a la vida)
Giuseppe Ungaretti, Alejandría 1988 – Milán 1970
Silvina Rodríguez
Tierra de Libros
tierradelibros@fibertel.com.ar
lunes, 5 de octubre de 2009
Publicar e doppo morir
Alejandra Murch
 o es una prolífica escritora sanfernandina. Lleva publicados 13 libros y sus obras están en 18 antologías. Escribe desde los 15 años, siempre sobre temáticas locales, y le gusta investigar. Por propia decisión, regala sus libros, no los comercializa.
o es una prolífica escritora sanfernandina. Lleva publicados 13 libros y sus obras están en 18 antologías. Escribe desde los 15 años, siempre sobre temáticas locales, y le gusta investigar. Por propia decisión, regala sus libros, no los comercializa.Su primera obra data de 1997, es de amor -Cartas llegadas a tiempo- e involucra a sus padres; además escribió sobre artistas regionales de diferentes géneros, «Todas las artes todas», y un libro sobre su bisabuelo, el poeta Leopoldo Murcho.
Comparte la literatura con la repostería. También ha escrito libros documentales (sobre escritores sanfernandinos de 1900 a 2004 por ejemplo) con otros escritores e historiadores como Roberto Carleo, Héctor Segura Salas y Hugo Bouloqc.
Marilyn Zumbo e
 s docente de literatura en la Escuela Media N° 12 de San Isidro. Escribe desde los 14 años. Publicó, «Sophia» -la historia de vida de una mujer- en la editorial De los cuatro Vientos, mediante una edición de autor y ella misma se ocupa en la distribución.
s docente de literatura en la Escuela Media N° 12 de San Isidro. Escribe desde los 14 años. Publicó, «Sophia» -la historia de vida de una mujer- en la editorial De los cuatro Vientos, mediante una edición de autor y ella misma se ocupa en la distribución.Su experiencia para llegar a las librerías incluye recorridas por Planeta, Norma y otras editoriales. La escritura de su obra le llevó dos años y la tapa de su libro está ilustrada por el dibujante Juan Carlos López, que también prologó la obra.
Aunque llegó a firmar ejemplares de su escrito en la última Feria del Libro de la Argentina, la escritora reconoció: «Es difícil acceder a las grandes editoriales. A escritores no conocidos no se van a jugar a publicarlos».
Entre otros publicó, «Familias Tradicionales de San Fernando»; una historia de la parroquia sanfernandina Ntra. Señora de Aranzazu, y una historia de las cuatro localidades costeras entre 1580 y 1650 (2009). También se desempeña en el Instituto Histórico de San Isidro.
Para Manfredi los promotores de este género suelen ser mecenas, entre otros, instituciones, vecinos o empresas. Sin embargo no se trata de soplar y hacer botellas pues «hay muchos improvisados y caemos todos en la misma bolsa» advierte.
«No hay conciencia de historia local en las escuelas: Un alumno sabe que San Martín cruzó los Andes, pero no que vino a San Fernando a reponer en su cargo al comandante militar Carlos Belgrano, hermano del creador de la bandera», señala el historiador.
 , presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Zona Norte, señaló que los certámenes literarios dan derecho a la publicación en una antología pero la mayoría de las veces se pagan.
, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Zona Norte, señaló que los certámenes literarios dan derecho a la publicación en una antología pero la mayoría de las veces se pagan.«El primer premio puede ser la publicación, pero las menciones deben pagar si desean participar» puntualiza y recuerda: «tanto (Jorge Luis) Borges como (Mario) Benedetti siempre contaban que las primeras de sus obras no las recibía ninguna editorial»
Muchas editoriales pequeñas o medianas realizan ediciones de autor, es decir financiadas por los propios escritores en su totalidad, o arman paquetes donde el escritor debe comprar cierta cantidad de su propia edición.
La distribución y la publicidad de la obra corre por cuenta de los autores. Estos suelen dejar en consignación sus libros en las librerías de la zona. «A veces los escritores somos ingenuos. Aparecen editoriales, piden trabajos y después desaparecen», revela Garrido.
La SADE Zona Norte organiza antologías, publicaciones cooperativas con obras de los asociados, con 300 ó 350 páginas. Otro camino de la entidad para conseguir publicar es recibir auspicios de las comunas.
 a Bisignani, El Destierro de la Reina, de Corregidor, está en las cadenas de librerías más conocidas. No es una edición de autor. La autora es una experimentada escritora de Olivos que también desde hace tiempo coordina talleres literarios.
a Bisignani, El Destierro de la Reina, de Corregidor, está en las cadenas de librerías más conocidas. No es una edición de autor. La autora es una experimentada escritora de Olivos que también desde hace tiempo coordina talleres literarios.El Destierro... le llevó dos años de trabajo, entre 2003 y 2005. La obra se iba a distribuir también en España, pero la crisis financiera global postergó la idea. En 1992 publicó «Nosotros somos», junto a otros dos autores; luego «Historia de una divorciada» (1998).
Antes de poder publicar pasó «por una gran peregrinación» de editoriales. La autora descree de los concursos, y destaca un sistema de publicación que ideó la editorial Dunken para que los talleres de escritura puedan publicar.
Editoriales
 e Hugo Boulocq, titular, desde 1986, de la editorial local Ocruxaves, sobre la tarea de publicar autores zonales.
e Hugo Boulocq, titular, desde 1986, de la editorial local Ocruxaves, sobre la tarea de publicar autores zonales.La mayoría de los escritores sanfernandinos publica en Ocruxaves. «Las ediciones se consiguen por la mitad de precio que en una grande» indica seguro, sobre la posibilidad que estas editoriales pequeñas, zonales y de autor, le acercan a los escritores locales.
Ocruxaves nació como una revista literaria. La competencia de estos emprendimientos locales son las editoriales medianas y grandes que cobran, encubiertamente, a través de acordar con el escritor la obligación de que este compre cierta cantidad de la tirada.
Las cámaras del libro, generalmente, reúnen a las editoriales con peso económico. Para Boulocq los emprendimientos editoriales locales son «la posibilidad de publicar con un sello editorial» y «que no haya que hipotecar la casa para editar».
Los autores locales publican, en promedio, 100 números y si son docentes y más conocidos, 200 ó 300, además, actualmente la tecnología permite ediciones aún menores y fraccionadas de 50, 100 ó 150 ejemplares.
En los 70 se pusieron de moda los talleres literarios y esto dio pie a la formación de los noveles escritores y al afán de publicar después de practicar en los cursos. «Algunos libros vienen ordenados; en otros, el editor sugiere un orden y el diseño» explica García.
Editorial AqL También empezó como una revista literaria. Edita autores de Vicente López y San Isidro, pero también del interior y últimamente de Brasil. «Lo que más se edita es poesía» dice García y agrega: «este año por excepción se editaron muchos cuentos».
Por último, sostiene: «Hay de todo entre los escritores zonales. Muchos son gente que se jubila y empieza a publicar», y evalúa: «las librerías toman (obras) pero con poco espacio pues las editoriales grandes ocupan todas las estanterías».
Tierra de libr
 os, en Acassuso, Tiene un espacio especial para autores zonales y presta el salón para las presentaciones de libros. No es casual. La titular del negocio, la licenciada Silvina Rodríguez, se graduó en letras y escribe criticas literarias.
os, en Acassuso, Tiene un espacio especial para autores zonales y presta el salón para las presentaciones de libros. No es casual. La titular del negocio, la licenciada Silvina Rodríguez, se graduó en letras y escribe criticas literarias.«Los autores zonales son buscados» por el público, asegura Rodríguez, y explica que los escritores dejan los libros en consignación. Los nombres y temas, así como los precios, son variados, pero coincide con los editores en cuanto a que los de poesía abundan.
En La Boutique del Libro, de San Isidro, revelaron que salen más los libros de historia zonal. El librero se queja de que los autores aparecen de improviso a retirar las obras. Las presentaciones en el tradicional salón o el bar con el bucólico patio natural se cobran.
Sabah coincide en la profusión de títulos que reúnen poesía, y en la escasez de narraciones. Sobre los formatos evalúa: «Muchas veces les falta presentación» y sobre la venta revela que «funciona el boca a boca y la amistad»
Alejandro Yasnig, de El Códice, también en San Fernando, dice que no lo visitan editores zonales. Recibe en consignación obras de escritores locales y de Tigre, de los propios autores. En un anaquel del local destaca la obra de Manfredi sobre familias.
viernes, 2 de octubre de 2009
Una pedagogía de la inclusión es posible

Colección: “Actualidad – Educación”
128 páginas
Editorial Ciudad Nueva
Ivern es licenciado en ciencias de la educación y docente de Filosofía y Pedagogía, en la cátedra de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es uno de los coordinadores del Centro Pablo VI de la Pastoral Social de San Isidro, y también, coordina el proyecto "CeAIS." de creación de Centros de Aprendizaje e Integración Social.
Ivern destierra la idea de que la superación de la crisis educativa es tarea individual, de poseedores de saber, y de que tal superación viene después de otros logros urgentes como el hambre, la salud, el trabajo o la violencia escolar. Más bien considera que estas cuestiones son síntomas de la crisis.
A los largo de seis capítulos Ivern propone, primero involucrarse, y a la par revisar actitudes, normas y lenguajes desde los cuales los problemas, en la mayoría de los casos por no decir siempre, son percibidos, sentidos y narrados como carencias de los demás, y además, las causas son visualizadas como fatalidades naturales.
Ivern pone de relieve la construcción de vínculos interpersonales entre todos los miembros de una comunidad educativa para poder luego enseñar. Ni más ni menos que la puesta en práctica de lo que se predica. Es así como ya estamos enseñando a convivir a los educandos, ejemplifica.
Ocuparse juntos. Cada uno de nosotros. Co-producir. Co-existir. Recuperar el valor específico de cada ciencia, de cada esfuerzo humano por producir conocimientos, es decir herramientas para la construcción del destino común. Construir entre todos He aquí la reciprocidad.