Sabe que está despierta. No sueña el ruido
insonoro del molino, el rotar algo más lejano de las moledoras en los galpones,
las voces apagadas de los capataces. Sabe que es de día y también por la
claridad que se filtra por sus párpados cerrados. Entonces ¿por qué? Siente que
ni un músculo de su cuerpo le responde. Apenas el aire entrando y saliendo de
sus pulmones, apenas esa sensación de sequedad en la boca. Tampoco sabe porqué
está sola. No sabe que por largas horas, avisados por su ausencia, el personal
de la finca de salado ha apelado a todos los medios para reanimarla; que el
Jacinto ha echado los bofes buscando al “dotor”, sin encontrarlo. Que tampoco
pudieron encontrar al patrón. El médico en pueblo vecino, retornaría a la
tarde. Los más optimistas recomendaban calma. Calma. Doña Elvira es sana y
fuerte. Se pondrá bien. Calma.
Se ríe. Cree que se ríe pero ni un gesto
en ese cuerpo que se adivina vivo por la piel tibia, la mano laxa, la
respiración, apenas…
-Ella se levanta cuando la noche se hace
ceniza en el amanecer incierto. Cuando los grillos callan y las luciérnagas se
apagan. Atisba mateando la fina cresta de sol sobre el bosquecito de mistoles y
cuando restalla sobre la pampa chacra, ya ha recorrido los galpones,
controlando las pariciones, distribuido el trabajo del día. Ya la finca marcha
al ritmo seguro y firme de su mano avezada.- “Es mi nombre de confianza”, chichonea
a menudo el patrón. Lo que parece una chuscada no es más que una verdad. Que se
mezcla con el cariño y gratitud.
Todos los días y cada día el espectáculo
de la vida se plasma y se renueva ante sus ojos sensitivos. Desde la aguada
hasta el cerro, verde sobre verde, piedra sobre piedra, cada bicho y cada
piedra, es su propia vida, esa existencia que ella ama, que solo la da la
tierra libre de ciudades, limpia de asfaltos, ebria de sol.
-Ahora no la ve. La mente la retrotrae
largo tiempo. Se ve pequeñita, aterrada, pegada entre el catre de su madre
yacente. Ve a doña Blanca; oye la voz estremecida de la enferma; la niñita
señora, la niñita… y la promesa llevando su tranquilidad a la moribunda- “Ante
Dios te lo juro. Ella será mi hija amada. Tu lo verás, quédate tranquila”.
Luego aquella larga infancia de juguetes y
paseos, de libros y lindos vestidos, del rezo cotidiano en la camita
emperifollada. -“Cuida a mamá Diosito”- Más tarde la llegada de Martín. Su
hermanito bien amado. El bebé de ambas. Martincito… Se ve restallante el día de
su boda. Bajo el largo velo los largos cabellos cuidadosamente peinados, el
traje lujoso, los zapatos, las flores. Ve la admiración en todos los rostros.
Oye el aplauso sostenido ¡qué vivan los novios! Y el amor. El amor. Justino
santo, Dios le tendrá en su gloria.
“¡La pucha! ¿Qué hacer?” -El querría hacer
algo por esta mujer, tan gaucha, tan querida. Que lo ha tratado siempre deferente.
Sus pobres derechos. ” ¿Querés que te enseñe a leer Jacinto? ¡Dale! ¡Animate!”.
El se sabe bruto. Nunca aprenderá. Pero le halaga su interés, lo agradece. “Tal
vez doña Elvira, algún día… Gracias”. Los años no lo han perdonado. Suma
tierra, polvos sobre arrugas, escarcha y soles sobre su piel curtida. Los años
anularon diferencias, juntaron realidades. Y es cuando en la tarde, silencioso
llega a la casa antes de rumbear para el rancho, ya está la pava calentando el
brasero, bajo la parra, y no falta una galleta para el mate y doña Elvira le
conversa, ella solo cuenta, ríe, aconseja, chichonea. ¡Qué hubiera sido de su
vida sin esta mujer, amiga, hermana, madre!... y ahora… “¿qué hacer?” A horcajadas
sobre una vieja silla de paja, las manos aferradas al respaldo, casi no respira,
atento a cualquier sonido- “Chiquito aunque sea, mi Dios”.
Ya la siesta aprieta. Todos descansan.
Duermen. Él no. Tampoco el Mencho. El Mencho. También protegido por doña
Elvira. Sin otro lugar en la hacienda, lejos de los doberman del patrón, duros,
silenciosos, autómatas. Puros, claros. Tampoco nada que ver con los útiles
cabreros de los puesteros. Mestizote, pata corta, largas orejas, cabezota,
cuerpo chiquito, alargado, desteñido. Solo sus ojos, bellos, profundos,
limpios.
“-Ese perro es una porquería, doña Elvira,
tírelo al campo, liquídelo”- Cuantas veces pegado a su pollera, amparado oyó
frases parecidas. Ahora ha llegado a la casa, también ansioso, también
intranquilo. Se anima y entra. Allí está ella. La mano cuelga al costado de la
cama alta. El Mencho llega hasta ella. La cubre de besos. Gimotea, muy bajito
para que nadie lo oiga, para que nadie lo eche. La mujer lo siente. Lo
entiende. Sabe lo que le está diciendo: “-por favor patrona, no me deje…, no me
deje solito… sin rodilla para mi hocico… sin caricia para mis orejas… por favor
patrona, por favor…” Mordisquea suavemente
los dedos laxos, se desespera. Y ella no puede hacer ni un gesto. Se esfuerza
inútilmente. Las coordenadas de su cerebro ya no repiten órdenes. Solo los ojos
se llenan de lágrimas.
-¡Qué hace acá perro inmundo! ¡Fuera
caracho!
Doña Elvira identifica la voz; su débil
corazón sangra siguiendo el quejido del perro, su miedo y su desdicha huyendo
hacia el corral.
La hora se estira bochornosa, bajo el sol
implacable. Ni los pájaros se animan a enfrentar la resolana impiadosa.
-¿Cuántas horas han pasado? Elvira piensa
en sus hijos. No llegarán. Más de novecientos kilómetros los separan de la
finca. Solo avisarles tomaría un día. Oye el crujido de la silla y las
articulaciones del peón, duro en la espera; seguramente ha cambiado de
posición. Todos duermen. Él no. La gratitud, el amor, se mezclan con angustia.
Mira a todos lados –como si alguien lo viera- se inclina sobre la mano de
Elvira y reverente, la besa. Luego la acomoda, respetuoso, sobre la cama.
Vuelve a su posición. Todos duermen. Él no.
Tampoco el Mencho. Ha superado el miedo y
se arrastra bajo el sol hirviente rumbo a la “casa”. Sabe que duerme el
puntapié alevoso y se anima. Entra, llega a la cama, busca la mano que ya no
pende. Apenas si el hombre escucha su gemir, su afán de llegar hasta ella.
Empinado sobre sus patas traseras la vida se le va en el estiramiento. Puja por
llegar. Jadea.
Por fin apenas si logra apoyar su hocico
contra el costado del cuerpo y se mantiene con la fuerza de la desesperación
tratando de evitar que el contacto termine.
El peón contiene el aliento. Dilata sus ojos. Lo juraría. La mano de
doña Elvira se ha movido; apoya breve sobre el Mencho y luego ensaya un ademán
inteligible para él. Que entiende. Que ve como cae otra vez. Los ojos de la
mujer se entreabren, aún llenos de lágrimas. El Mencho se estremece; pega un
alarido y sale corriendo del cuarto. El Jacinto crispa las manos sobre el
espaldar, mira el reloj. Y sigue inmóvil, viendo pasar los minutos, sin
atreverse a mirarla, sin atreverse a tocarla.
De pronto oye, conocido, el sordo rebotar
contra los cerros del jeep del médico ¡por fin! La esperanza lo enciende.
“Apura” el paso del vehículo, se levanta,
duro por la espera. Entra, presuroso el médico. El Jacinto sale, un instante
nomás y oye barbotar al médico, dirigiéndose al patrón que ha llegado con él.
-“¡No hay derecho carajo! ¡Algo se podría
haber hecho, atendiéndola antes! ¡Mire Usted, no hará ni una hora que ha
muerto!”.
-“A las cuatro y medio “dotor”. Sombrero
en mano el peón ha vuelto a entrar al cuarto.
-“¿Y vos cómo sabés? ¿Quién te lo ha
dicho?”- se sorprende el médico. “El Mencho, “dotor”, él me lo ha dicho”, ahora
sí, mira conmovido al cadáver. Los ojos permanecen semi abiertos. Las lágrimas
no se han secado. Quiere decirle que ha comprendido, saludarla. Las palabras no
brotan, despaciosamente sale al patio, casi no escucha el bullicio que
comienza, el llanto, los gemidos, la angustia por Martín: “perdóname Elvira,
perdón mamita, no supe cumplir”.
Ya vendrá el correr de los muebles,
alguien encenderá pabilos, alguien preparará a la muerta, alguien se ocupará
del vino, alguno del café.
-En la semi oscuridad del patio, el
cuerpecito del Mencho parece enterrado en él mismo. Resignado a su destino, ni
siquiera gime. No tiene fuerzas. Se acabo su aliento. El peón le pasa al lado, rumbo
al rancho. Castañetea los dedos y sigue despacio. El Mencho se yergue. Sus
mansos ojos se encienden, relampaguean de la casa del Jacinto.
Cree entender. Duda. Mira la mano ruda que
repite el envite. El hombre se vuelve apenas, muequea apenas una sonrisa, y la
voz, bronca, se vuelve tierna.
-“¿Venís?”. Y el Mencho va…
Del libro: "Cuentos a la hora del té"
Primer premio del Concurso organizado por la revista “El Mirador” de San
Isidro. Año 1998.





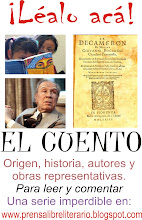

No hay comentarios:
Publicar un comentario